 |
 |
|
«¿Crees tú?» La divinidad de Cristo en el Evangelio de Juan
ROMA, viernes, 9 diciembre 2005 (ZENIT.org).. |
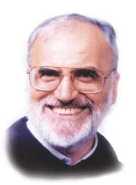 |
|
|
Segunda predicación de Adviento a la Casa Pontificia. «¿CREES
TÚ?» 1. «Si no creéis que Yo Soy...» Un día celebraba la Misa en un monasterio de clausura. Era en el tiempo pascual. Como pasaje evangélico estaba la página de Juan en la que Jesús pronuncia repetidamente su «Yo soy»: «Si no creéis que Yo Soy, moriréis en vuestros pecados... Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy... Antes de que Abrahán existiera, Yo Soy» (Jn 8, 24.28.58). El hecho de que las palabras «Yo Soy», contrariamente a toda regla gramatical, estuvieran escritas ambas en mayúsculas, unido ciertamente a alguna otra causa más misteriosa, hizo saltar una chispa. Aquella palabra se iluminó dentro de mí. No era ya sólo el Cristo de dos mil años atrás quien la pronunciaba, sino el Cristo resucitado y vivo quien proclamaba de nuevo, en aquel momento, ante nosotros, su Ego Eimi, «¡Yo Soy!». La palabra adquiría resonancias cósmicas. No se trató de una sencilla emoción de fe, sino de aquellas que, pasadas, dejan en el corazón un recuerdo indeleble. He empezado con este recuerdo personal porque el tema de esta meditación es la fe en Cristo en el Evangelio de Juan, y el «Yo Soy» de Cristo es la expresión máxima de tal fe. Los comentarios modernos sobre el cuarto Evangelio son unánimes al ver en aquellas palabras de Jesús una alusión al nombre divino, como él se presenta, por ejemplo, en Isaías 43,10: «Para que me conozcáis y me creáis a mí mismo, y entendáis que Yo soy». San Agustín relacionaba esta palabra de Jesús con la revelación del nombre divino de Éxodo 3, 14, y concluía: «Me parece que el Señor Jesucristo, diciendo: “Si no creéis que Yo Soy”, no haya querido decirnos nada más que esto: “Sí, si no creéis que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados”» [1]. Se podría objetar que éstas son palabras de Juan, desarrollos tardíos de la fe, que Jesús no tiene que ver. Pero precisamente aquí está el punto. Ellas son en cambio palabras de Jesús; ciertamente de Jesús resucitado que vive y habla ya «en el Espíritu», pero siempre de Jesús, el mismo Jesús de Nazaret. Hoy se suelen distinguir los dichos de Jesús en los Evangelios en palabras «auténticas» y en palabras «no auténticas», esto es, en palabras pronunciadas verdaderamente por él durante su vida y en palabras atribuidas a él por los apóstoles tras su muerte. Pero esta distinción es muy ambigua y no vale en el caso de Cristo, como en el caso de un autor humano común. No se trata, evidentemente, de poner en duda el carácter plenamente humano e histórico de los escritos de Nuevo Testamento, la diversidad de los géneros literarios y de las «formas», ni tanto menos de volver a la antigua idea de la inspiración verbal y casi mecánica de la Escritura. Se trata solamente de saber si la inspiración bíblica tiene aún algún sentido para los cristianos o no; si, cuando al término de una lectura bíblica exclamamos: «¡Palabra de Dios!», creemos o no en lo que decimos. 2. «La obra de Dios es creer en quien él ha enviado» Cristo es el objeto específico y primario del creer según Juan. «Creer», sin otras especificaciones, significa ya creer en Cristo. Puede también significar creer en Dios, pero en cuanto que es el Dios que ha enviado a su Hijo al mundo. Jesús se dirige a personas que creen ya en el verdadero Dios; toda su insistencia sobre la fe concierne ya a esto nuevo, que es su venida al mundo, su hablar en nombre de Dios. En una palabra, su ser el Hijo unigénito de Dios, «una sola cosa con el Padre». Juan hizo de la divinidad de Cristo y de su filiación divina el objetivo primario de su Evangelio, el tema que todo unifica. Él concluye su Evangelio diciendo: «Estas [señales] han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre» (Jn 20, 31), y concluye su Primera carta casi con las mismas palabras: «Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna» (1Jn 5, 13). Un rápido vistazo al cuarto Evangelio muestra cómo la fe en el origen divino de Cristo constituye a la vez su urdimbre y trama. Creer en quien el Padre ha enviado es visto como «la obra de Dios», lo que agrada a Dios, absolutamente (Cf. Jn 6, 29). No creerlo se ve, consecuentemente, como «el pecado» por excelencia: «El consolador –está dicho– convencerá al mundo en lo referente al pecado», y el pecado es no haber creído en él (Jn 16, 8-9). Jesús pide para sí el mismo tipo de fe que se pedía para Dios en el Antiguo Testamento: «Creéis en Dios; creed también en mí» (Jn 14, 1). También después de su desaparición, la fe en él permanecerá como la gran divisoria en el seno de la humanidad: por una parte estarán aquellos que sin haber visto creerán (Cf. Jn 20, 29), por otra estará el mundo que rechazará creer. Frente a esta distinción, todas las demás, conocidas primero, incluida aquella entre los judíos y gentiles, pasan a un segundo orden. Es para quedarse estupefactos ante la empresa que el Espíritu de Jesús permitió a Juan llevar a término. Él abrazó los temas, los símbolos, las esperas, todo lo que había de religiosamente vivo, tanto en el mundo judaico como en el helenístico, haciendo que todo esto sirviera a una única idea, mejor, a una única persona: Jesucristo Hijo de Dios, salvador del mundo. Al leer los libros de ciertos estudiosos, dependientes de la «Escuela de historia de las religiones», el misterio cristiano presentado por Juan no se distinguiría sino en cosas de poca importancia del mito religioso gnóstico y mandeo, o de la filosofía religiosa helenística y hermética. Los límites se pierden, los paralelismos se multiplican. La fe cristiana se convierte en una de las variantes de esta mitología cambiante y de esta religiosidad difusa. ¿Pero qué significa esto? Significa sólo que se prescinde de lo esencial: de la vida y de la fuerza histórica que está detrás de los sistemas y las representaciones. Las personas vivas son diferentes unas de las otras, pero los esqueletos se parecen todos. Una vez reducido a esqueleto, aislado de la vida que ha producido, esto es, de la Iglesia y de los santos, el mensaje cristiano corre el riesgo siempre de confundirse con otras propuestas religiosas, mientras que él es «inconfundible». Juan no nos ha trasmitido un conjunto de doctrinas religiosas antiguas, sino un poderoso kerigma. Aprendió la lengua de los hombres de su tiempo para gritar en ella, con todas sus fuerzas, la única verdad que salva, la Palabra por excelencia, «el Verbo». Una empresa como ésta no se realiza en el escritorio. La síntesis joánica de la fe en Cristo ocurrió «enfocada», bajo el influjo de aquella «unción del Espíritu Santo que enseña todas las cosas», de la que él mismo, ciertamente por experiencia personal, habla en la Primera carta (Cf.1Jn 2, 20.27). Precisamente a causa de este origen, el Evangelio de Juan, también hoy, no se comprende sentado en un escritorio, con cuatro o cinco diccionarios de consulta. Sólo una certeza revelada, que tiene detrás de sí la autoridad y la fuerza misma de Dios, podía desplegarse en un libro con tal insistencia y coherencia, llegando, desde miles de puntos distintos, siempre a la misma conclusión: Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el salvador del mundo. 3. «Dichoso aquél que no halle escándalo en mí» La divinidad de Cristo es la cima más alta, el Everest, de la fe. Mucho más difícil que creer sencillamente en Dios. Esta dificultad está ligada a la posibilidad y, más aún, a lo inevitable del «escándalo»: «¡Dichoso aquél –dice Jesús– que no halle escándalo en mí!» (Mt 11, 6). El escándalo depende del hecho de que quien se proclama «Dios» es un hombre del que se sabe todo: «Éste sabemos de donde es», dicen los fariseos (Jn 7, 27). La posibilidad del escándalo debía ser especialmente fuerte para un joven judío como el autor del IV Evangelio, acostumbrado a pensar en Dios como el tres veces Santo, aquél a quien no se puede ver y quedar con vida. Pero el contraste entre la universalidad del Logos y la contingencia del hombre Jesús de Nazaret aparecía sumamente estridente incluso también para la mentalidad filosófica del tiempo. «¿Hijo de Dios –exclamaba Celso– un hombre que ha vivido hace pocos años? ¿Uno de ayer o anteayer?», ¿un hombre «nacido en una aldea de Judea, de una pobre hilandera»? [2]. Esta reacción escandalizada es la prueba más evidente de que la fe en la divinidad de Cristo no es fruto de la helenización del cristianismo, sino en todo caso de la cristianización del helenismo. También al respecto se leen observaciones iluminadoras en la Introducción al cristianismo del actual Sumo Pontífice: «Con el segundo artículo del Credo estamos ante el auténtico escándalo del cristianismo. Está constituido por la confesión de que el hombre-Jesús, un individuo ajusticiado hacia el año 30 en Palestina, sea el “Cristo” (el ungido, el elegido) de Dios, es más, nada menos que el Hijo mismo de Dios, por lo tanto centro focal, el punto de apoyo determinante de toda la historia humana... ¿Nos es verdaderamente lícito agarrarnos al frágil tallo de un solo evento histórico? ¿Podemos correr el riesgo de confiar toda nuestra existencia, más aún, toda la historia, a esta brizna de paja de un acontecimiento cualquiera, que flota en el infinito océano de la vicisitud cósmica?» [3]. Se sabe cuánto esta idea, ya de por sí inaceptable al pensamiento antiguo y al asiático, encuentra resistencia en el contexto actual del diálogo interreligioso. «Un evento particular –se hace observar–, limitado en el tiempo y en el espacio, como es la persona histórica de Cristo, no puede agotar las infinitas potencialidades de salvación de Dios y de su Verbo». Se deben por ello admitir caminos diversos de salvación, independientes del Cristo histórico, aunque no del Verbo eterno de Dios. La razón nos puede ayudar a dar una primera respuesta a esta objeción. Si es verdad en efecto que ningún evento particular puede agotar, él sólo, las infinitas potencialidades de salvación de Dios y de su Verbo eterno, también es verdad que él puede realizar, de tales potencialidades, cuanto basta para la salvación del mundo, ¡siendo también él finito! Pero en último análisis el escándalo se supera sólo con la fe. No bastan para eliminarlo las pruebas históricas de la divinidad de Cristo y del cristianismo. No se puede creer verdaderamente –escribió Kierkegaard– más que en situaciones de contemporaneidad, haciéndose contemporáneos de Cristo y de los apóstoles. Pero la historia, el pasado, ¿no nos ayudan a creer? ¿No hace ya dos mil años que vivió Cristo? ¿Su nombre no es anunciado y creído en el mundo entero? ¿Su doctrina no ha cambiado el rostro del mundo, no ha penetrado victoriosamente en todo ambiente? ¿Y la historia no ha establecido de manera más que suficiente que él era Dios? No, responde el mismo filósofo; ¡la historia no podría hacer esto en toda la eternidad! No es posible, de los resultados de una existencia humana, como fue la de Jesús, concluir diciendo: Ergo, ¡este hombre era Dios! Una huella en el camino es una consecuencia del hecho de que alguien ha pasado por ahí. Podría engañarme creyendo, por ejemplo, que se trata de un pájaro. Examinándolo mejor podría concluir que no se trata de un pájaro, sino de otro animal. Pero no puedo, por más que siga examinándolo mejor, llegar a la conclusión de que no se trata ni de un pájaro ni de otro animal, sino de un espíritu, porque un espíritu, por su naturaleza, no puede dejar huellas en el camino. Análogamente no podemos sacar las consecuencia de que Cristo es Dios sencillamente examinado lo que conocemos de él y de su vida, esto es, mediante la observación directa. Quien quiere creer en Cristo está obligado a hacerse su contemporáneo en el abajamiento, escuchando el «testimonio interno» que sobre él nos da el Espíritu Santo. Como católicos tenemos algunas reservas que hacer a este modo de plantear el problema de la divinidad de Cristo. Falta la debida relevancia a la resurrección de Cristo, además que a su abajamiento, y no se tiene suficientemente en cuenta el testimonio externo de los apóstoles, además del «testimonio interno del Espíritu Santo». Pero hay en aquél un importante elemento de verdad que debemos tener en cuenta para hacer nuestra fe cada vez más auténtica y personal. San Pablo dice que «con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se hace la profesión de fe para conseguir la salvación» (Rm 10, 10). El segundo momento, la profesión de fe, es importante, pero si no va acompañado de aquel primer momento que se desarrolla en las profundidades recónditas del corazón aquella es vana y está vacía. «Es de las raíces del corazón de donde sale la fe», exclama San Agustín [4] parafraseando el paulino corde creditur, con el corazón se cree. La dimensión social y comunitaria es ciertamente esencial en la fe cristiana, pero ella debe ser el resultado de muchos actos de fe personales, si no quiere ser una fe puramente convencional y ficticia. 4. «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» Esta fe «del corazón» es fruto de una especial unción del Espíritu. Cuando se está bajo esta unción creer se convierte en una especie de conocimiento, de visión, de iluminación interior: «Nosotros creemos y sabemos» (Jn 6, 69); «Hemos contemplado al Verbo de la vida» (Cf. 1Jn 1, 1). Oyes afirmar de Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14, 6) y sientes dentro de ti, con todo tu ser, que lo que oyes es cierto. He conocido recientemente un caso impresionante de esta iluminación de fe ocurrida precisamente gracias a esta palabra de Jesús transmitida por Juan. Conocí en Milán a un artista de origen suizo que había tenido amistad con las personalidades filosóficas y artísticas más conocidas de su tiempo y que había montado exposiciones personales de pintura en distintas partes del mundo (un cuadro suyo fue expuesto y adquirido por el Vaticano con ocasión del 80 cumpleaños de Pablo VI). Su apasionada búsqueda religiosa le había llevado a adherirse al budismo y al hinduismo. Tras largas estancias en el Tibet, la India, Japón, se había convertido en un maestro de tales disciplinas. En Milán tenía todo un grupo de profesionales y de hombres de cultura que recurrían a su orientación espiritual y practicaban con él meditación trascendental y yoga. Su retorno a la fe en Cristo me pareció enseguida un testimonio extraordinariamente actual e insistí mucho para que lo pusiera por escrito. Me llegó justamente estos días su manuscrito y deseo leer de él un pequeño fragmento. Ayuda, entre otras cosas, a entender qué debe haber experimentado Saulo en el camino a Damasco ante la luz que destruía en un instante todo su mundo interior y lo sustituía con otro: «Me encontraba solo, en un espeso bosque, cuando ocurrió aquella revolución interior que cambió toda la estructura pensante de mi mente. Conocía las palabras de Cristo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”. Pero en el pasado las había hallado más bien presuntuosas. Ahora estas palabras golpeaban el centro de mi ser. Después de treinta y cinco años de budismo, hinduismo y taoísmo era atraído por “aquel Dios”. Sin embargo había en mí la presencia de un profundo rechazo por todo lo que concierne al cristianismo. Lentamente, sentí que me invadía una extraña sensación del todo nueva, como jamás antes había experimentado. Percibí la presencia de Alguien que emanaba un extraordinario poder». «Aquellas palabras de Cristo me obsesionaban, se convertían en una pesadilla. Opuse resistencia, pero el sonido interior se ampliaba y regresaba como un eco en mi conciencia. Me encontraba próximo al pánico, perdía el control sobre mi mente y esto, después de treinta años de meditación de lo profundo, era para mí inconcebible. “Sí, es verdad, tienes razón, gritaba, es verdad, es verdad, pero para, te lo ruego, te lo ruego”. Creía morir por la imposibilidad de salir de aquella tremenda situación. Ya no veía los árboles, ya no oía los pájaros, estaba sólo la voz interior de aquellas palabras que se imprimían en mi ser». «Caí en tierra y perdí el conocimiento. Pero antes de que sucediera, me sentí envuelto por un amor sin límite. Sentía licuarse la estructura que lleva mi pensamiento, como una gran explosión de mi conciencia. Moría a un pasado por el que estaba profundamente condicionado, toda verdad se desintegraba. No sé por cuánto tiempo permanecí allí, pero cuando recobré el conocimiento había como renacido. El cielo de mi mente era límpido y lágrimas sin fin corrían y me empapaban el rostro y el cuello. Me sentía el ser más ingrato que hay sobre toda la tierra. Sí, la gran vida existe y no pertenece a este mundo. Por primera vez descubría qué entienden los cristianos por “gracia”». Desde hace más de veinticinco años este hombre, conocido como Master Bee, junto a su esposa, artista también, lleva una vida semieremita en el mundo y a los antiguos discípulos que van a consultarle les enseña la oración del corazón y el rezo del rosario. No ha sentido la necesidad de renegar de sus pasadas experiencias religiosas que han preparado el encuentro con Cristo y le permiten ahora valorar plenamente la novedad. Es más, sigue teniendo por ellas profundo respeto, mostrando con los hechos cómo es posible conjugar hoy la más total adhesión a Cristo con una apertura grandísima a los valores de otras religiones. La historia secreta de las almas, fuera de los reflectores de los «mass media», está llena de estos encuentros con Cristo que cambian la vida y es una lástima que la discusión sobre él, incluso entre teólogos, prescinda completamente de aquellos. Estos demuestran que Jesús es verdaderamente «el mismo, ayer, hoy y siempre», capaz de aferrar los corazones de los hombres de hoy con no inferior fuerza que cuando «aferró» a Juan y Pablo. 5. El discípulo a quien Jesús amaba (¡y que amaba a Jesús!) Volvamos, para concluir, al discípulo a quien Jesús amaba. Juan nos ofrece un fortísimo incentivo para redescubrir la persona de Jesús y para renovar nuestro acto de fe en él. Es un testimonio extraordinario del poder que Jesús puede llegar a tener sobre el corazón de un hombre. Nos muestra cómo es posible construir en torno a Cristo todo el propio universo. Consigue hacer percibir «la plenitud única, la maravilla inimaginable que es la persona de Jesús» [5]. Hay más. Los santos, no pudiendo llevar consigo la fe al cielo, donde ésta ya no hace falta, son felices de dejarla en herencia a los hermanos que la necesitan en la tierra, como Elías dejó su manto a Eliseo, subiendo al cielo. Nos toca recogerlo. Podemos no sólo contemplar la fe ardiente de Juan, sino hacerla nuestra. El dogma de la comunión de los santos nos asegura que es posible y orando se hace la experiencia de ello. Alguien ha dicho que el mayor desafío para la evangelización, al inicio del tercer milenio, será la emergencia de un nuevo tipo de hombre y de cultura, el hombre cosmopolita que, de Hong Kong a Nueva York y de Roma a Estocolmo, se mueve ya en un sistema planetario de intercambios y de informaciones que anula las distancias y traslada a un segundo plano las tradicionales distinciones de cultura y de religión. Ahora, Juan vivió en un contexto cultural que tenía algo en común con esto. El mundo entonces experimentaba, por primera vez, un cierto cosmopolitismo. El término mismo kosmopolites, cosmopolita, ciudadano del mundo, nace y se afirma precisamente en este momento. En las grandes ciudades helenísticas, como Alejandría de Egipto, se respiraba aire de universalismo y de tolerancia religiosa. Pues bien, ¿cómo se comportó, en una situación así, el autor del cuarto Evangelio? ¿Buscó tal vez adaptar a Jesús a este clima en el que todas las religiones y los cultos eran acogidos, con tal que aceptaran ser partes de un todo mayor? ¡Nada de esto! No polemizó contra nadie, más que contra los malos cristianos y los heréticos dentro de la Iglesia; no se lanzó contra otras religiones y cultos del tiempo (más que, en el Apocalipsis, contra el indebido del emperador); sencillamente anunció a Cristo como supremo don del Padre al mundo, dejando a cada uno libre de acogerle o no. Polemizó, es cierto, con el judaísmo, pero no era para él «otra religión», ¡era su religión! ¿Cómo llegó Juan a una admiración tan total y a una idea tan absoluta de la persona de Jesús? ¿Cómo se explica que, con el paso de los años, su amor por él, en vez de debilitarse, fuera aumentando cada vez más? Creo que, después del Espíritu Santo, ello se debe al hecho de que tenía junto a sí a la Madre de Jesús, vivía con ella, oraba con ella, hablaba con ella de Jesús. Produce cierta impresión pensar en que cuando concibió la frase: «Y el Verbo se hizo carne», el evangelista tenía a su lado, bajo el mismo techo, a aquella en cuyo seno este misterio se había realizado. Orígenes escribió: «La flor de los cuatro evangelios es el Evangelio de Juan, cuyo sentido profundo, sin embargo, no puede comprender quien no haya apoyado la cabeza en el pecho de Jesús y no haya recibido de él a María como su propia madre» [6]. Jesús nació «por obra del Espíritu Santo de María Virgen». El Espíritu Santo y María, a título diferente, son los dos aliados mejores en nuestro esfuerzo de acercarnos a Jesús, de hacerle nacer, por fe, en nuestra vida esta Navidad. ----------------------------------------------------- [1] S. Agustín,
In Ioh. 38,10 (PL 35, 1680). | |
|
Recibir NOVEDADES FLUVIUM |
| |